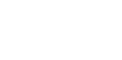Los ríos. Navegábamos los grandes ríos para llegar al más ancho y caudaloso del planeta, el Amazonas.
Estábamos en el río Solimöes, el Guaporé, el Xingú, y antes por el Urubamba, el Marañón, el Ucayali, el Trombetas… todos parte de la inescrutada red de más de mil setecientos ríos tributarios del mítico Amazonas.
Desde Europa, yo había soñado con este viaje a través de la mayor reserva de la biodiversidad, y sólo un par de años antes había logrado el interés del Gobierno de Castilla La Mancha para financiar una aventura que tenía predecesores como el propio Orellana, que descubrió esta inmensidad en la que muere, en 1546, en busca de La Tierra de la Canela y El Dorado. Conocido como «El Tuerto Caballero de Trujillo», Francisco de Orellana condujo a sus hombres a través de un mundo desconocido. Por ello el río llevó su nombre, más tarde fue conocido por el río de las Amazonas, en referencia a las «Icomiabas», en la cabecera del Ñamundá, en donde su expedición fue atacada por las Amazonas, cerca de una laguna denominada Yací Curá, «Espejo de Luna». Después de Orellana abnegados científicos escudriñaron la cuenca de la selva amazónica: Bonpland, Agazzis, Teodor Koch-Grünberg, Charles Marie de la Condamine, Spruce, Darwin, etc. La Amazonia se había tragado decenas de estas expediciones y cientos de hombres desaparecieron sin dejar rastro alguno, como si nunca hubiesen existido.
Antes de iniciar nuestra travesía yo había investigado, en España, en la Biblioteca Nacional y del Palacio Real, en el Códice Azcatitlán en el Museo de América y en los vetustos Archivos de Simancas y del Consejo de Indias, donde encontré las descripciones del Trapecio Amazónico de Bernal Díaz del Castillo, y huellas de las rutas migratorias dejadas por los indios a lo largo de miles de años. Después viajé al Museo del Hombre en Londres y en París.
Y todo esto era nada ante el enigma que nos esperaba.
Originalmente habíamos sido ocho integrantes, pero a causa de una tormenta nos dispersamos y en ese tramo la Expedición estaba conformada por un grupo de cuatro temerarios hombres arrojados al asombro: Fausto el botánico, Gregorio el ornitólogo, Efraín el antropólogo y yo, escritor y fotógrafo, impulsado por la indescriptible necesidad interior de experimentar la gran travesía hacia los orígenes. Quería encontrarme con la danza primal, la primera música, el primer petroglifo, la primera palabra. En el río Napo, habíamos navegado en embarcaciones como la que ahora tripulábamos, era una «ubá», la canoa india construida en el bosque de los gigantes samaumas, árboles milenarios que sólo podían ser cortados para este fin en una determinada fase de la luna, porque si se hacía en otro tiempo se producía la rápida putrefacción de la madera a cargo de la acción de los insectos acuáticos xilófagos. Nuestros antecesores habían navegado en embarcaciones similares, incluso las más dotadas como la del explorador Sir Alexander Hamilton Rice, que contó con un buque para llegar hasta Manaus, requirió continuar en pequeñas canoas para penetrar en el alucinante laberinto fluvial.
Al navegar estos ríos desaparecen las fronteras o naciones, una boa, un guacamayo o un jaguar pueden cruzar desde Brasil hacia Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador o Venezuela, por ejemplo, y siempre están en la Amazonia. En este tramo específico, quisimos acercarnos al origen mismo de la gran serpiente de plata que es el río cruzando y bañando la selva, desde algo más de cien kilómetros al norte del Pacífico, a la altura del Callao, hasta desembocar en el Atlántico.
Estábamos en la región de Madre de Dios, navegando por el río Mantalo hacia el Amazonas, el caudal era cada vez más turbulento, y tratábamos de proteger el valioso cargamento de equipos de precisión, ante el oleaje mareante. El material cartográfico, los aparatos de meteorología, telescopios y cámaras fotográficas corrían peligro y ya habíamos salvado de dos rápidos cuyas rocas eran verdaderos cuchillos de piedra. Al tercer rápido escuchamos el rompimiento de la dura quilla, y comenzamos a hacer agua. Acechaba la muerte, perdimos entonces la pértiga que nos permitía orientar la pequeña embarcación, y quedamos en medio de un remolino de un kilómetro de diámetro, girando a merced de las aguas borrascosas.
Premunidos de cuatro remos de paleta corta y ancha, intentamos infructuosamente salir del gran remolino generado por la confluencia de los ríos. Nos turnábamos para remar y para sacar agua con un balde, con intervalos cada vez más breves. Tratábamos de tapar la grieta en el fondo, pero la presión del agua lo hacía imposible. El bamboleo era creciente y hacíamos agua también por los costados y a ratos por la proa. Fue cuando Fausto vislumbró la posibilidad de abandonar la canoa. «Primero -dijo con voz ronca, pero sin ocultar el miedo-, vamos a lanzar los bultos a la orilla, y luego nos lanzamos nosotros hacia el ramaje, para agarrarnos y subir». Hubo bultos que llegaron hasta las ramas y otros irremediablemente se hundieron con los valiosos equipos que habían sido testigos de siete meses de viaje por la enmarañada selva. Luego se tiró Efraín, que alcanzó unas ramas delgadas de follajes que caían sobre la turbulencia. Después se lanzó Fausto y finalmente yo. Gregorio no alcanzó a dar el salto cuando la canoa fue sobrepasada por el agua y lo vimos hundirse hacia el centro del remolino de agua, que era como si sacaran el tapón de un océano. Agitó fuertemente los brazos entregado al destino. Nunca más lo vimos.
Después desapareció Fausto. Entonces entré en una especie de paroxismo, y Efraín estaba al otro lado del remolino, como para hacer una cadena y subir la orilla.
En ese lugar del asombro, también me esperaba la tragedia inenarrable, el golpe definitivo de la muerte.
Estaba agarrado apenas de unas raíces que sobresalían en la ribera, y yo sentía que se iban cortando, mientras el cansancio y el barro me adormecían en la hipotermia, haciéndome presa fácil del feroz torrente. Mi vida pendía más que literalmente de un hilo, era menos aún que eso, la generosa raíz de algún árbol nunca clasificado ni descrito sutilmente sostenía mi frágil y malograda existencia.
Fue cuando algo chocó bruscamente contra mi cuerpo, pensé que sería una boa de agua, un caimán, o un fragmento de la embarcación. Ese golpe me hizo apretar más fuertemente mis manos y sostenerme de las raíces, esperando lo peor… y era aún peor, luego de una torsión pude ver el frío cadáver de Efraín, su rostro aguerrido, los ojos abiertos y fijos que nunca olvidaré. Lo mantuve unos segundos desde su hombro izquierdo, le juré continuar el viaje; luego el remolino me lo arrebató. Mis manos heladas ya no sentían. Las raíces comenzaban a cortarse por efecto de la succión del agua, mi cuerpo cedía en el barro, cuando mi ser exangüe recibió una última descarga adrenalínica, el aguijón feroz de la supervivencia y pude subir apenas a la orilla de este lugar que marcaría mi vida para siempre.
Ahora yo era un adulto recién parido de este gran útero helicoidal. Estaba exhausto y caí apenas arrastrándome para separarme algo más del mortal marasmo.
Tiempo después desperté aún turbado. Estaba solo, en la nada, en una selva que ahora se tornaba para mí en el paraíso y el infierno en un mismo lugar. Al fondo del río Amazonas, en el Pongo de Mainique, ya conocido en centenarios relatos como el Pongo de la Muerte, estaba todo lo que llevábamos para subsistir y los tres cadáveres girando en la vorágine fluvial. Entonces yo también estuve muerto para el mundo, y los funerales y responsos en América y en Europa, eran para los cuatro expedicionarios perdidos en la ignota maraña de la espesa jungla.
Sentí que debía completar el periplo de nuestra adversa travesía. Durante días busqué los bultos con mínimos resultados, y de lo poco encontrado sólo pude rescatar algún alimento, una cámara fotográfica mecánica, una hamaca, un machete y un suero antiofídico, que de nada serviría ante la gran amenaza que la fronda ocultaba.
Dormí colgado de los árboles, despertado a ratos por el aullido espeluznante de los animales nocturnos. En el día la humedad y el calor no me permitían más que recorrer un mínimo radio, y regresar fatigado.
Me había salvado, el único sobreviviente, pero ahí quedé tendido, ante mí se cernía lo incierto. Pensé en aquellos versos del Siglo de Oro, de las Coplas de Manríquez, cuando dice: «Los ríos son las vidas que van a dar al mar».
Mis amigos ya no estaban, Efraín Contur Canqui, el antropólogo, Fausto Aranguren Zeballos, botánico, y Gregorio Guamán Quispe, ornitólogo, jamás sabrán de mi sincero agradecimiento, ni tampoco sabrán que más tarde, de regreso a Madrid, yo escribiría el libro: «El Espejo Humeante – Amazonas», dedicándoles esas páginas.
A ellos toda mi gran «saudade».