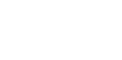Fui azotado por los aullidos y las sombras, que dieron paso a los surcos del alma y sus huellas del dolor. ¿Qué planeta se puede haber cruzado en esta búsqueda de sentido?.
Meses atrás había visto a los curanderos de la tribu de los Desana, expertos además en el arte plumario, curar las heridas con caracoles, aplicándolos directamente, sin matarlos, dejando que su baba pegajosa restituya la susceptible piel. En cualquier momento podía retornar la tempestad y con ella los amenazantes mosquitos, portadores de fiebre amarilla, dengue (o el paludismo transmitido por un mosquito grande y zumbador, un anófeles llamado por los nativos como pernilongo), el cólera, la malaria y otros males que en estas circunstancias nadie podría sobrevivir. Sin embargo, más allá de la desesperación busqué el antídoto, que residía en la propia sabiduría indígena, la que les había permitido habitar sin mayores problemas en el clima tórrido. El remedio lo conocí en la tribu de los Cubeo, cuya imaginaría, como la de los Achuar, se extendía sin distinción por sus cerámicas y por sus cuerpos; este trabajo de arte lo hacían aplicándose prolijamente el urucum, un tinte rojo vegetal, mezclado con aceite de palmera para hacerlo más adherente, usándolo como adorno y a la vez protección contra insectos. No pude encontrar aceite de palmera, pero sí el sagrado urucum rojo, el que me apliqué mezclado con la acuosidad glutinosa de esos caracoles, por necesidad y sin ningún arte.
Me instalé en un claro medio circular, inmóvil, y recordé lo que me había dicho el escritor cortaziano Roberto Araya en su pesadilla de Epiménides: “Una noche soñé que había muerto. Cuando desperté, pude comprobar que el sueño era realidad. En tal caso no tiene objeto que continúe despierto, me dije, y volví a dormirme. Desde entonces sólo sueño que estoy vivo”.
Tal vez soñaba que estaba vivo, sin perder la estremecedora noción de saber que por más de veinte días no había visto un rostro humano, ni escuchado una voz humana. Pensé inevitablemente en tantos quienes habían tenido vivencias extremas, otros exploradores como yo que habían muerto o desaparecido sin dejar rastro alguno, o como los uruguayos en la Cordillera de Los Andes, cuando se comieron a sus amigos para seguir viviendo. En mi situación comer carne humana para seguir viviendo no era una posibilidad, aquí no había humanos a quien comerse.
Aunque sí estaba rodeado de seres casi humanos. Son las sombras de los hombres que habíamos sido antes, eran los simios, los antepasados del hombre que me rodeaban como en un extraño sueño darwiniano. Ellos me entregaron esos frutos alucinógenos, las plantas enteógenas, las que me provocaban un cambio hacia la espiritualidad, hacia una experiencia mística. Plantas que ha experimentado el Homo Sapiens en su recorrido durante los ciento cincuenta mil años sobre la tierra. La carne, comerse un mono… Pensaba en el fuego que a veces surge en los bosques por la simple presencia de un trozo de vidrio, aunque lo ideal era tener una lupa, que concentrara los rayos. Lo más cercano a una lupa era mi viejo cuenta-hilos alemán, con montura de bronce de 8x, pero debiera haber estado en uno de los bolsos perdidos en el naufragio. Buscando en los pequeños bolsillos de la única mochila que pude conservar, lo encontré como quien ve un milagro. Intenté hacer fuego con ese cuenta-hilos. Era el cuenta-hilos obsequiado por mi mágica Alicia, que me había parido; ese cuenta-hilos me salvaría la vida. Mientras escogía los leños más secos para encender, los simios me rodeaban y algunos estaban muy próximos a mí, con sus ojos como grandes examinaciones hacia la extraña figura que yo era para ellos, como si en esas miradas estuviesen los siete millones de años que nos separaban y a la vez la absoluta soledad que nos acercaba y reunía en la espesura. Eran millones de años entre el primer antropoide, que son los mamíferos como el ser humano, sin cola, el orangután o el chimpancé entre ellos, y el hombre actual… del que nos separaba principalmente la idea de la cocción, la utilización del fuego en todas sus variadas expresiones.
Logré hacer fuego cuando uno de esos simios me auscultaba perplejo frente a mí, entonces me incorporé lentamente y cogí un madero para golpearlo, levanté el mazo enceguecido por la necesidad acuciosa de ingerir la carne de su cadáver. Cuando estaba a punto de asestar el fatal golpe, vi un brillo casi humano en sus ojos, los que me interrogaban como dos metafísicas preguntas que jamás podría nadie responder, como si en esa mirada me dijera… «mírame bien, mira al que va a morir para darte la vida». Entre ese ser y yo se estableció un silencio lleno de significado, como si en esa última mirada se resumiera todo nuestro pasado mítico formulando las eternas preguntas: ¿de dónde venimos, quiénes somos, adónde vamos? Mirándolo fijamente a sus ojos, pronuncié mentalmente la única palabra que puede establecer comunicación entre dos seres, la palabra sánscrita «namastey», que había aprendido de Deepak Chopra en una meditación en Barcelona. Es difícil precisar si fue una sugestión mía, pero me pareció ver que su aterrada y sombría expresión daba paso a un semblante más amable, aunque aún estaba paralizado en su postura al punto de no poder salir corriendo y trepar un árbol para salvarse de la extraña especie que yo representaba, la del peor depredador planetario. Con el mismo sigilo con que levanté el mazo, comencé a bajarlo lentamente, y observé cómo otros de sus congéneres o familiares retrocedieron de un salto, hasta que puse con cuidado el pesado leño sobre el humus blando de la tierra. Confieso que yo no fui capaz de dar muerte a un mono aunque mi propia existencia pudiera depender de ello. A cambio de ese alimento, me senté en forma de loto y acudí al poderoso pranayama contenido en el aire, cerré los ojos y sentí cómo esa energía me atravesaba en la inhalación y exhalación cada vez más suave y rítmica. Permanecí rítico hasta ser una forma inmóvil pero viviente como un árbol, al que la savia recorre y toma en su fotosíntesis el supremo poder del sol.
Nunca sabré cuánto tiempo pudo haber pasado, porque esa noción ya no me preocupaba, y desperté del sueño alquímico cuando sentí quebrarse una rama cerca de mi cuerpo, aunque lejos de mi persona; abrí mis ojos y vi a otro ser humano en la foresta. Una figura cubierta de tierra roja, de sagrado urucum, y reconocí que era yo mismo que estaba en otras partes. Era yo mismo, y a ratos podía ser otro deambulando en la fronda en donde parecía que había llegado a la última orilla del ser.
Colgué mis pensamientos del árbol de la vida.