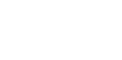Respirando el origen de la vida, recorrí el escenario primitivo hacia la rompiente de las aguas. Sentí cada paso como una escala en el tiempo remoto y sus fósiles evidencias compuestas por moléculas interestelares. En esa peregrinación entré en los pensamientos que me habían llevado a esa Expedición hacia los Orígenes, en la que me había propuesto encontrar la vida y el sentido, quiero decir, la sabiduría más que el conocimiento, y recordé aquellos versos que como una letanía escribió T. S. Elliot: «¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? / ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento?».
Anduve bajo las frondas guiado por el ruido que provoca el choque inmenso de las aguas del afluente llamado Mantalo con ese otro río, el más ancho, profundo y caudaloso. Traté de subir serpenteando por el borde de las aguas de ese afluente para alejarme del peligroso delta de la muerte, hasta ver que las aguas eran menos turbias y más tranquilas. Encontré un pozón natural entre las rocas de la orilla y que por estar algo alejadas de los bancos de arena de más arriba, podían ser menos peligrosas, pues yo sabía que las arenas atraían al cocodrilo amazónico y a las persistentes pirañas devoradoras.
En ese resguardo me sumergí, y esa terapia de las aguas me devolvió la energía necesaria para seguir viviendo. Pensé en capturar un pez y comerlo crudo, como lo vi hacer a los asiáticos en alguna otra lejana expedición. Puse ramas en una de las entradas de los chorros de agua entre las rocas y las reforcé con otras más gruesas y con espinas. Finalmente un pez fue pescado otorgándome algo de los nutrientes necesarios. Era un raro ejemplar, que tal vez nunca ha sido descubierto y descrito. Sus aletas eran carnosas y su cuerpo macizo, similar al legendario celacanto de las Islas Comores, considerado la única especie viva de los extinguidos crosopterigios. Sentado en una roca en medio del estruendo de las aguas, el sol entró en la fragua roja de mi sangre moviendo células que habían estado dormidas bajo la húmeda y oscura fronda. Ahí experimenté ese nuevo sabor que tal vez otros humanos han conocido por milenios en el Amazonas, y lamenté no tener los medios para anotar, medir, pesar y dibujar el extraño ejemplar, como lo hacía ese gran descubridor científico de América que es Alexander von Humboldt.
Cerca del ocaso decidí salir del agua para buscar un refugio ante la amenazante noche. Mi mente laxa por el largo baño despertó de súbito ante el lejano rugido del jaguar (yaguar, tupí-guaraní-yaguará), ese sigiloso carnívoro americano de color aleonado con manchas negras, venerado por los indios llamados yaguar. Una mínima herida podía ser mortal, porque pueden oler sangre a grandes distancias. Yo tenía varias a medio cicatrizar y le pedí a las plaquetas que actuaran rápido.
La última luz dorada del atardecer me hizo vislumbrar un enorme portal de roca roja, como si fuese el sagrado Ulurú de las tribus australianas. Era inminente preguntarse si era un portal para entrar o para salir, y adónde se entraba o de qué se salía. Como en Stone Henge, en las llanuras de Salísbury, en que claramente se entra a un recinto elipsoidal relacionado con la cosmogonía. Abstraído de cualquier peligro decidí subir hasta la cima buscando algún vestigio. Ahí estaban los enigmáticos petroglifos. Grabados indeleblemente sobre la roca viva, eran los rastros de la tribu.
Decidí descender del portal a la luz del angelus, para no ser tan visible ante la aparición del felino. Fue cuando encontré el petroglifo del sol hacia el oriente y, bajo él, en la oscura oquedad donde entró mi mano, la efigie sorprendente de una estatuilla plegaria dedicada a la diosa de la fertilidad, tallada en una piedra muy clara casi emulando el mármol o el marfil. Era la misma deidad universal conocida por los antiguos en todo el planeta. En Babilonia se le conoció como Ishtar, en Biblos era llamada Balat, en la antigua Grecia fue Afrodita. Su factura era más rústica, pero su significado y poder eran los mismos, y al tocarla y levantarla con mis manos hacia el alto cielo sentí que ella era un puente que superaba mi dolorosa huerfanía. Con devoción la deposité en su nicho y continué mi descenso por la rugosa roca, imaginando cómo podría ser el culto a esta diosa en el portal que ahora ya sabía era un santuario.
En la base y bajo el alero me dispuse al descanso cuando sentí un tropel de animales corriendo. El pesado galope a lo lejos me hizo primero pensar que serían sajinos, pero la fuerza con que corrían y las ramas quebrándose a su paso haciendo a otros animales correr amedrentados, me hizo saber que eran tapires, aquellos paquidermos de cabeza grande y trompa pequeña que abundaban en esta parte de la selva. Después vino el rugido y luego la dentellada. Esa era la presa del jaguar que había esperado la noche y que, por cierto, se alimentaba mejor que yo. Meditabundo, vencido por el sueño y acompañado de algunas salamandras, caí como en un olvido, cuando sentí que algo o alguien se acercaba en la oscuridad. Parecía el avance de una persona, podía ser un ser humano, el peor de todos los animales depredadores. Podía ser mi salvación o la muerte rápida, porque yo había aprendido en las grandes ciudades que el Homo Sapiens es por naturaleza perverso.
Lo vi avanzar en la oscuridad bajo una luna creciente en la que brilló su torso y el metal. El acero, que luego se reveló como arma de fuego, apuntó hacia mi persona y sin vacilar disparó. En el trayecto de esa bala entre el fulminante y la pólvora hasta mi cabeza, pasó la tormenta del pensamiento, inerme ante la muerte. Entendí más que nunca la partida como una parte inevitable de uno mismo, la conclusión del breve paso entre la llegada y el final. Conmigo muere el ditirambo que la jungla me había escrito en la piel.
El disparo quedó retumbando en el aire, los otros animales retrocedieron a sus guaridas o corrieron para perderse en lo más recóndito de la oscura jungla, y cientos de aves levantaron el vuelo despavoridas. Luego, el viento trajo el olor penetrante de la pólvora, aquel fatídico invento que truncó tantos destinos en nuestro perdido occidente. Por qué la pólvora en el lugar donde se encuentra el infierno con el paraíso.
La bala encontró su destino y el metal ardiendo se hundió veloz en la tibieza de la carne. Fue al reconocer ese dolor mío cuando un gran bulto negro cayó desde el cielo, un muerto cayó desde el cielo. Era un simio Sapajú que inocente dormitaba sobre el enmarañado ramaje. Toqué mi cuerpo comprobando con ello que esa muerte le había llegado antes a otro animal.

«La poesía de Elssaca es perturbadora por su hondura. Dejar constancia de un viaje iniciático hacia las raíces, siempre es una experiencia mágica y terrible; arriesgada y transformadora. Theodoro Elssaca sabe muy bien que no va a volver como partió. La poesía se graba en el cuerpo como si fueran tatuajes indelebles, pero son mucho más que eso: son cicatrices. Esta poesía es pura vivencia desgarrada, y por lo tanto, duele más que regocija. Amasijo de tierra y corazones, miel y sangre; al final está el amor y la belleza…»
Jorge Díaz Madrid, España.