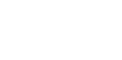En el límite precario de lo inefable la existencia misma pendía en el sulfúreo olor a pólvora que el disparo había dejado suspendido en el aire de la noche. Un sabor amargo en la boca, dejo de carbón y de azufre que me recordó las cacerías y donde yo era ahora el apuntado como presa inerme.
Sigilosa la sombra me rodeó desde el flanco izquierdo mimetizándose entre matorrales como simulando no haberme visto. Con el rabillo del ojo observé al animal humano, única figura vertical de la selva, avanzando con la desconfianza de quien ha descubierto algo inesperado. Amenazante y olisqueando se detuvo para afinar la puntería sobre mi cabeza. Alcé mis brazos en señal de rendición y retrocedió de un salto. Permanecí largo rato hasta que comenzó a acercarse nuevamente sin dejar de apuntarme. Cuando estaba lo suficientemente cerca le hablé en español y se detuvo, aunque no hubo respuesta. Luego intenté hablarle en quechua y finalmente en mi rudimentaria mezcla dialectal.
La sombra pareció descifrar algo y respondió en un dialecto desconocido para mi limitada existencia. Entonces insistí modulando y marcando lo mejor posible las palabras, pero aún así no hubo respuesta. Ni un solo gesto reflejó la imperturbable figura desde la enmarañada vegetación. La noche en el zumbido incesante fue interrumpida por la pocapaca, un pequeño búho agorero. Mientras, en un tercer intento insistí en el lenguaje y me atreví a bajar los brazos para reforzar el dialecto con la inefable gestualidad del cuerpo y del rostro. Incluí palabras como “acau”, interjección que expresa lástima, refiriéndome al naufragio y la consecuente huerfanía. La figura pareció temblar y se acercó sin bajar la escopeta, entonces vi que era el rostro de un aborigen joven, vestido con un típico pantalón de explorador con una gran hebilla. No podía yo explicarme cómo había obtenido esa prenda. Era el primer rostro humano que había visto en cuarenta y siete días, contados con bastante exactitud poniendo una semilla negra y roja cada atardecer en un bolsillo interior de la única mochila rescatada.
Al borde del fuego vi el amanecer medio dormido cuando me fue ofrecida una mano tan humana como la de cualquiera. Era una mano con su antebrazo humeante. Era como la mano cortada de un niño. Más allá la cabeza y la piel del sapajú, como un cuadro de horror darwiniano, con sus ojos como si aún pudiesen verme. Sin palabras el indígena insistió en su ofrecimiento repitiendo la palabra Nahua, Nahua. Después comprendí que era ese su nombre, y el ofrecimiento de esa mano medio quemada de un mono es en la selva un gesto de hospitalidad cuyo rechazo puede a uno costarle la vida. Fue la primera carne que yo comía desde la despedida en Manaos.
Del cadáver del animal extrajo casi todo lo que una persona necesita para subsistir: la piel para atuendos y calzado, los huesos más duros para confeccionar anzuelos e incluso puntas de flechas y arpones. La carne sobrante la puso enrollada en grandes hojas verdes y húmedas. Yo recuperé algo de sangre aún tibia para escribir estas notas. Después nos dirigimos hacia las aguas y en el camino encontramos la mochila de Gregorio. De ahí Nahua había sacado ese pantalón de explorador que llevaba puesto. Registrando esas pertenencias encontramos la bitácora de viaje en la que guardaba la fotografía con la novia que nunca más habría de verlo. En la orilla estaba la rústica balsa en que este cazador nativo había llegado, y en ella emprendimos la travesía contra la rompiente.
Fue una navegación imposible, pero la maestría de quienes son originarios supera las más difíciles circunstancias. Entramos por un afluente y, luego de atravesar los rápidos, la impenetrable fortaleza de la vegetación dio paso en un recodo del río a una pequeña playa. Al desembarco nos recibió la chirapa, que es una garúa o lluvia con sol. Al frente la oroya, ese antiguo sistema de cuerdas para cruzar los ríos, anunciaba una inteligencia en su invención. Entramos por una angosta huella hasta un claro en el que había grandes piedras. Eran el verde y la sensación amurallada al fondo una rara invitación a lo desconocido. Entre esas rocas un desfiladero en diagonal -casi imperceptible a la distancia- era el inicio del sendero hacia un otro mundo, el de los Sharanahua.
De los Machiguenga se sabía, y hasta Mario Vargas Llosa los menciona en “La Guerra del fin del Mundo” y en “El Hablador”; de los Campa, más beligerantes que los primeros, también algo se sabía; de los Amaracaeris y los Aguaruna, en fin, vagamente se sabía; pero los Sharanahua eran al menos para mí un completo misterio. Sabía que se habían replegado, como otras tribus, a los interiores más inexpugnables con motivo del constante asedio de quienes han visto en el Amazonas simplemente un recurso natural inagotable en vez del gran pulmón de oxígeno y reserva de agua y de vida que tenemos que salvar y del que hoy depende en parte la propia existencia de la especie humana. Los Sharanahua pertenecen a la familia lingüistica “Pano” y habitan entre los legendarios ríos Alto Purús, Chandles, Acre y Curanja. Se cree que no quedan más de siete pequeños grupos que sumarían menos de cuatrocientas personas. Provienen del tronco etnológico de los casi extinguidos Marinahua y los Mastanahua, todos “nahuas” que fueron empujados por la codicia de los caucheros a estas honduras. Fueron perseguidos para esclavizarlos, y los pocos sobrevivientes ocultos aún sufrieron el severo impacto demográfico a causa de las epidemias que les habían traído a este edén.
Avanzando por la serpenteante huella vimos el humo que a lo lejos delataba la actividad humana. Ahí estaría el fuego como viaje o milenario asombro. Al salir del túnel estaban sus rústicas malocas dispuestas en forma de elipse y al centro el gran tótem, un tronco enteramente tallado, que unía lo sagrado de la tierra y sus espíritus de las semillas con el cielo del agua fecundadora y las constelaciones. Los Sharanahua querían decir con ello que son un todo integrado al cosmos.
Mi recibimiento fue difícil. Primero, los niños salieron corriendo y gritando ante mi silenciosa presencia. Entonces, Nahua me dijo que ellos me veían como un demonio blanco al que se le había dado vuelta la cabeza, porque mi cabeza lucía poco pelo y mi barba rojiza parecía un matorral. Las mujeres fueron ocultadas, porque ellos veían en la presencia del hombre blanco un peligro. Yo representaba a la peor especie, la más sanguinaria, la que les había robado sus tierras ancestrales, sus alimentos, sus animales y hasta sus propias mujeres. A medida que hablábamos Nahua y yo, cada vez encontrábamos palabras o signos para comunicarnos, y por ello comprendí en parte cuando él trató de explicar a la comunidad cómo me había encontrado durante la cacería estando sólo y sin armas en el Portal de Piedra. Pero fue inútil, la desconfianza natural de los nativos ante cualquier intromisión foránea en el secreto de sus rituales me dejaba aislado.
Delante de mí, los jefes guerreros blandiendo sus armas al caer sucesivamente el oro, el rojo, el óxido de la tarde sobre la nueva huerfanía. Detrás de mí, la oscura fronda cerniéndose como un enigma.