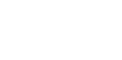Desde la altura vi mi cuerpo inmóvil arrojado en las arenas junto al pantano. Había sido lanzado a una existencia que se movía entre la realidad y lo sobrenatural. Aparecieron las sombras de los felinos susuarana en la niebla y un reptil de fuego mordía mi fémur.
Antes había visto a las aves y a los inquietos monos araña comiendo pequeños frutos para los que mi organismo no estaba preparado, pero era el único alimento posible del que disponía y tenía que adaptarme a él.
Entre esos frutos distinguí la mangaba, la indaia y el tocarí, que es un fruto muy dulce, pero entre ellos comí otros que me llevaban a otras realidades, a los estados alterados de la mucroneta, el chiricaspi o el yajé, similares a la experiencia que produce la ayawaska, consumida sólo para fines rituales por los Chamanes que subían al cielo para hablar con el dueño de los animales y pedirle permiso para cazarlos y comerlos, o para pedir la visión de los mundos invisibles que están detrás de lo que está detrás o dentro de los espejos humeantes venerados por lo indios Orinocos. Solamente podría salvarme el mururé, de cuya corteza se prepara un depurativo de la sangre, pero mi cuerpo yacente parecía el fin de un sueño herido. Estaba dentro de un cuadro de Goya o de Odilon Redon, un cuadro incomprensible y vivo que no existe y que nadie podría pintar jamás.
En esa bruma recordé una escena en París, cuando se me apareció el espejismo de Carlos Germán Belli bajo el firmamento, hablándome del exacto núcleo oculto de uno mismo; y el del poeta Arturo Corcuera, que venía de Barcelona, para decirme sobre los vuelos chamánicos y sobre el olvidado César Calvo que había experimentado el desvarío de las secretas sustancias para entrar a otras realidades. Son los poetas los que instauran lo que permanece -yo pensaba-, sólo entendiendo al tiempo, la temporaneidad de lo vivido, es posible entender al ser, y yo estaba ahora fuera de lo temporal, como siendo sin ser visto en el laberinto de otras realidades. La humedad mezclada con el calor era apenas soportable y mis heridas abiertas me causaban más dolor, sentía escozor de las picaduras ponzoñosas. Me daba cuenta que estaba metido en mi cuerpo cuando mi cuerpo me dolía. Vamos a morir juntos mi cuerpo y yo. Desde las heridas no vislumbro una eternidad. Aquí es la tortuosa geografía que me hace mirar hacia la muerte, en el vértigo del alucinógeno.
Desde la ciénaga salieron los hombres-murciélago con sus capas llenas de oscuros símbolos, pectorales de piedra y máscaras. Desenterraron a sus muertos y besaron esas calaveras, las pusieron dentro del círculo de piedra. Había huesos esparcidos alrededor de la piedra del sol negro, y de súbito yo estaba en ese círculo junto a los muertos que mi propio nombre balbuceaban. Mientras, los ofrendatarios giraban, unos por dentro en el sentido del remolino de las aguas y otros por fuera en círculos concéntricos en el sentido de los planetas. Más hombres-murciélago salieron espectrales del fangal, inquietantes sus figuras del inframundo, subterránea lugubrez de poderosos seres míticos habitada. Un pie arrastrando tras otro pie, la mano izquierda golpea cinco veces el tambor, la otra cuatro veces agita las sonajas entre canto, gruñidos y letanías en un ritmo creciente, atronándolo. Las voces son más hondas, la palabra tiene un sortilegio para cada persona que la escucha. Horadando en uno mismo se fraguan esos vocablos de llamaradas.
La noche levanta el olor al bejuco en el viento, sobre la croante penumbra de los pantanos. Fue cuando vi que la mano humana antes fue aleta, fue escamosa pata de reptil, fue la velluda zarpa, símbolo de este largo peregrinaje.
En la austeridad de lo verdadero el Chamán levantó el báculo del murciélago, y centelló en su tórax el colgante funeral de las aves. Yo era el náufrago del Amazonas, escuchando a otros muertos farfullar una canción que se repetía como un mantra, induciendo a las tribus que miraban por milenios al mismo cielo, donde identificaban sus propias estrellas en medio de las constelaciones.
Los tatuados hombres excavaron cerca de la orilla y desenterraron otros huesos de animales y de humanos, entreverados como un mismo origen ante los antepasados.
El oficiante ritual ofreció la copa sacrificial con la sangre del hombre-venado, y la fue vertiendo pausadamente sobre las cuatro piedras geográficas y blancas que se hicieron rojas bajo el brillo suave de lejanas estrellas. Algo como una tenaza apretó mi hueso húmero, el que refería César Vallejo, era una mano entre los muertos que rumoreaban indicándome que entre ellos estaban mis tres amigos tragados por las aguas del remolino en el encuentro de los ríos. A Gregorio le faltaba un brazo. Efraín, al mirarme, me mostró horrorizado cómo desde su único ojo salían los gusanos inexorables que a todos nos devorarán. La otra órbita estaba vacía, como un planeta derruido. Sólo Fausto se veía entero, aunque ya sin alma. Eran o éramos solamente la oquedad, el vacío que a ratos revivía bajo las máscaras que nos hacían penetrar sin pausa en indómitas realidades.
El cortejo de cuerpos decorados y tatuados profusamente, giraba en un ritmo serpenteante, coronadas sus cabezas, cráneos-piernas-brazos deformados ritualmente. Usaban narigueras lunares, adornos sublabiales en forma de tembetás de jade, cabezas de víboras eran su segunda piel. Así es como los indígenas Noanamá con atavíos ceremoniales transformaban su personalidad. Luego, en su paroxismo, pulían rojas piedras como espejos, las quemaban y se reflejaban humeantes, desfigurados en sus relieves. Hubo después una cierta nitidez cuando se impuso el Cortejo del Aligator, se acercó el Guardián de la Memoria para ofrendar sus tres piedras de poder: topacio, cuarzo y amatista.
Después descendí por debajo del légamo abisal, indagando el extraño mundo palpitante de los fósiles aún con vida, inalterados a través de las edades pretéritas, auténticos eslabones perdidos en la historia de las edades, cardúmenes de remotos abismos, cefalópodos que emitían nubes de tinta luminiscente y que se desvanecían en sus propias apariciones, nocturna realidad intemporal de un mundo dentro de otras realidades y a su vez de otras y de otras en el dédalo de migraciones de creaturas, seres inidentificables que han permanecido siempre incrustados conmigo.
En el uso de las máscaras me he perdido a mí mismo. Abro mi ser como una cripta vacía donde aún en su lóbrega oquedad un corazón rojo crepita y centellea… presagiando la convulsión del espíritu que agoniza. Viaje sin retorno. Es el fin del viaje, de mi viaje. No resisto el dolor y convoco el alivio de la muerte, que venga ahora, en este momento. Que venga la muerte en este momento supremo.
Travesía inconclusa que flamea y pone la noche en fuga.