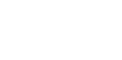Iba a los campos, Alhué, caballo y carabina, viento y lluvia golpeando su rostro. Sólo, como en la muerte.
Es la figura portentosa del poeta Volpe, cabalgando en las fronteras del infierno.
Es él y a ratos el legendario capitán Trizano, en los desolados bosques del sur.
El espíritu de Volpe, que rehuyó de los grupos literarios, pudo y no quiso. Quiero aquí decir claramente que pudiendo, rehuyó toda figuración pública.
Frecuentaba sí a lo más alto de la intelectualidad, pero siempre austeramente, en forma sincera. Era, como diría Gastón Soublette, “sencillo como un tronco de árbol”, es decir sin artificios, sabio y cauteloso.
No pidió ni necesitó jamás la fama. Quizás por eso, tan sólo unas pocas crónicas dieron cuenta de su muerte, en los periódicos nacionales.
Volpe, era el Barón Campesino que ya no existe en nuestro paisaje. Poeta y narrador que trabajó toda la vida como agricultor y, a veces, experimentado minero aurífero.
Siempre fantaseó entre el contrapunto existencial de vida y muerte. Una vez que lo visité, entre una lectura y otra, me dijo “si alguna vez me pego un tiro, va a ser con esta pistola Bernardelli, que tengo aquí sobre la mesa”.
Tomó el arma, como acariciándola con respeto, tal vez porque poseía ese poder lóbrego de terminar una vida. En mis manos la puso, y pude ver el fino tallado en metal, damasquinado, que además llevaba consigo la carga simbólica de ser un preciado regalo de un entrañable amigo poeta, cuyo nombre no revelaré.
Su revólver favorito era otro, un Colt calibre 38, especial, cañon de dos pulgadas, que era de su uso personal, y que no mostraba a cualquiera. Así también como rasgo de su carácter, no se daba con cualquiera.
Pero no hay que confundir las cosas, debo aclarar que su fascinación por las armas era sobre todo en base a un sentido estético. Volpe nunca pensó en dispararle a nadie. Una rara mezcla que me hace recordar a otros hombres como Hemingway, amante igualmente de armas, de cacerías, de corridas de toros, de pesca brava, y de puros habanos; me hace pensar en mi propio padre, legendario cazador, recorriendo los campos de Pirque, con su escopeta Browning, calibre doce. Me hace recordar los relatos de Conrad, y a ese otro hombre-niño que fuera Coloane.
Volpe cabalgaba por Los Altos de Cantillana, cerros que circundan sobre la laguna, cerca de Rungue; ahí dormía a cielo abierto, dejaba maneado el caballo, con las amarras de cuero, y tutelaba la noche con el viejo cuchillo de campo, que le había regalado su amigo Rodrigo Salazar.
Lllevaba para el viaje una manta de Castilla, que -cuando la tormenta arreciaba- utilizaba para guarecerse de la lluvia, poniéndola en diagonal, sostenida por ramas, junto a un fuego que debía alimentar durante la noche, aún bajo la lluvia. Nunca utilizó una carpa, ni un saco de dormir, en el que -además- no hubiera podido caber.
Soñaba con esos leones, de los que podría haber dado cátedra. Una vez me explicaba detalles sobre las diferencias de los leones a lo largo de Chile, “los más grandes son los de la zona central”, me decía, “luego los del norte son medianos, y los del nevado sur, los más pequeños”.
Volpe fué siempre de la zona central, la de los leones grandes, como él, que para mí era algo así como una leyenda viviente.
Durante esas largas y frías noches, Volpe conversaba a solas con la muerte.
Era noble, sincero y gentil, como el Amadís de Gaula, y un polo de atracción en las tertulias del círculo literario del Lancelot, que él mismo había formado, y donde los invitados éramos pocos. Este grupo surge porque ahí Volpe acostumbraba citar a otros escritores, y se fué transformando este citadino lugar en un hito, un referente de juntarse cada viernes, en la luminosa instancia de compartir la mesa, el conocimiento y los libros.
Estábamos ahí por una actitud creativa que nos unía, pero en forma muy personal, yo sentí más de alguna vez, que estaba ahí por el sólo privilegio de esa amistad y de escuchar sus relatos.
Volpe siempre enarbolaba una lucidez que llevaba el germen de la ironía fina y el humor en un todo indiviso. No bebía más de la copa ritual para el frío. Más bién era amigo del café cortado y de la conversación de honduras.
Este hombre grande, fuerte, tenaz y polémico, intercambiaba ideas opuestas aún a su temperamento sanguíneo, con una tolerancia casi inconcebible.
Así quienes le conocieron, aunque no compartieran sus ideas, eran sus amigos incondicionales.
Telúrico, le gustaba ir a La Piedra del Molino, en San Felipe, donde disfrutaba sibaríticamente, para ir más tarde a los campos de Putaendo.
Lo conocí a fines de los setenta, en la esquina de La Unión Chica, en torno a amigos como: Oresthe Plath, Rolando Cárdenas, Martín Cerda y Jorge Teillier.
No evocaré sus versos ni su encendida prosa, he preferido citar las palabras de Armando Uribe: “fue y es un poeta en grande. Capaz de la primera epopeya chilena en mucho tiempo, siguiendo la heroica travesía de los conquistadores que descubren o revelan un nuevo país para siempre, un Chile que merece mitos. Él mismo es un Conquistador, de aspecto y ánimos épicos, … “.
La última vez que lo ví, me habló de los ancianos robledales, bosques nativos, impolutos. Algunas veces he creído verlo nuevamente, a caballo, con manta de Castilla, bajo la lluvia inmisericordiosa, en un eco de rugido de leones, diluyéndose, en la noche.
Para mí es desgarrador entregar ahora este testimonio. Volpe no era hombre de creer en otra vida. No amaba tanto esta tampoco. Más bién yo diría duramente que Volpe estaba condenado a vivir, y no estaba dispuesto a quedarse aquí para siempre, como si fuese un castigo terrible, … abandonado por la propia muerte.