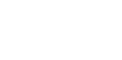Yo era un rehén de los Sharanahua. Durante varios días fui relegado a una construcción cónica de la que no podía alejarme mucho y menos acercarme al círculo mágico tutelado por el gran tótem. Fui cuidadosamente observado, como si se me auscultara desde el más remoto origen antes de haber sido. En esos días no vi a mujeres cerca porque podría ser yo una amenaza, como lo fueron antes los cientos de otros hombres blancos que habían destruido su ancestral mundo como hoy destruyen al propio frágil planeta.
Entonces, me aboqué a la meditación y a la observación más mínima de los insectos y de los tímidos animales que a ratos aparecían. En esta actitud del despojo y del abandono de lo externo de uno mismo, reflexioné acerca de la posibilidad de ser el Amazonas, de la vida, el origen. Luego comprendí que el mundo podría existir muy bien sin el hombre.
Mi solitaria actividad era de tanto ensimismamiento que no advertí, hasta días después, que de esa manera no les parecía a los aborígenes un ser tan peligroso, y cada día hubo un grado mayor de intercambio a través del cual pude ir desentrañando palabras y gestos esenciales de su dialecto. Porque, en definitiva, el saber implica la posesión de la palabra, el logos, de manera que la palabra se hace carne y habita con nosotros. Esto quiere decir que cada dialecto que muere deja para la humanidad un tremendo vacío de pensamiento y de saber.
Los aguerridos Sharanahuas, con los que ahora estaba, originalmente se asentaban en la cabecera del río Tarauacá, corazón de Brasil. En las décadas de persecución habitaron el río Alto Embira, y también se organizaron para atacar a los intrusos y vengar las masacres anteriores. En estas incursiones consiguieron utensilios y armas, desde cuchillos, machetes y hachas hasta armas de fuego como la que portaba Nahua. Luego entendí que pertenecían al grupo isconahua que, al igual que el grupo mayo-pisabo, eran los más desconocidos. Vale decir que Nahua y su linaje eran un mito viviente.
Los isconahuas fueron perseguidos, arrinconados y exterminados casi por completo. Como dijera el Dante Alighieri, en su Divina Comedia, cuando visita el infierno junto al gran Virgilio: “No creí ser tantos los que la muerte arrebatara”. Comprendí más que nunca que somos nosotros mismos -hombres “civilizados”- la peor epidemia que aqueja a nuestro pequeño hogar, el terruño que hoy expoliamos y que… ¿habitamos? Después de varios días fui invitado a participar en su acontecer y cada vez me sentí menos vigilado, rompiéndose con ello la niebla difusa de la desconfianza. Estuve en los ritos de la caza, pesca y recolección. Recordé entonces las palabras taoístas del poeta-filósofo Li Tai-po: “el mundo está lleno de pequeñas alegrías: el arte consiste en saber distinguirlas”. Sentí que al fin había llegado a reconocerlas.
Pasaron meses y vinieron los Ritos de Iniciación. Las mujeres-princesas-coronadas eran deidades protegidas hasta antes de sangrar, luciendo joyas seculares y pinturas primorosas que aumentaban su belleza y que eran realizadas por las protectoras mayores que las habían instruido y preparado desde su nacimiento para ese instante. Estas jóvenes eran sagradas para su tribu, verdaderas diosas vivientes, de acuerdo a su milenaria cultura, vale decir que eran veneradas incluso por las castas sacerdotales y por el Chamán que oficiaría los ritos. Las danzas, el pulimento de las “tembetás” -adornos sublabiales de hueso- y la “masuta” que en otras tribus llamaban “masato”, brebaje que hacen en base a yuca semi cocida, mascada y fermentada, eran parte de los preparativos que comenzaron varias lunas crecientes antes, hasta llegar a la perfección de la luna llena que ejerce sobre ellos un poder mágico enorme asociado además a los ciclos estacionales y menstruales indivisos en un solo concepto integrativo del acontecer humano-cosmogónico, en el que encontré profundamente el elemento poético asociado a la vida y al viaje simbólico por la estela espiral representada en ceramios, tejidos, caracoles vivos o galaxias en la que cada mujer era nombrada por un astro y finalmente despojada de alguna de sus joyas de turquesa y de jade al momento en que la diosa Kaametza abandona sus cuerpos para escoger ellas a su hombre, perdiendo con ello el carácter de sacralidad. En ese rito fui escogido por Nonó, flor de agua. Sus ojos brillantes me atravesaron como espadas y sentí su piel olor a hierbas y aromáticos aceites vegetales. La acompañé en su noche y en su canto, al que se sumaban las vidas ocultas bajo las frondas emboscadas de los gigantes árboles-personas llamados “Samauma”. Juntos hicimos un camino distinto y su figura era para mí lo más evocativo de la salvaje naturaleza. Un amanecer me acompañó hasta un afluente. Antes de despedirnos nos fotografiamos desnudos. Nunca más la vi. Esa imagen aún la conservo, como si fuese un talismán o recuerdo de otra existencia. Estábamos felices y, sin embargo, y sin saber bien, entré en aquella piragua que me alejaría para siempre de ella. La frágil embarcación me acercaría a un poblado indígena ya en las afueras de Pucallpa, de ahí el Ucayali y semanas después Manaos, donde el “río mar”, como también le llaman, alcanza más de diez kilómetros de ancho. El trópico en su ebullición de vida y muerte excitaba mis sentidos. Navegué en dirección al Atlántico, cruzando los territorios o, más bien, las aguas de los Kayuixana, Maribo, Mayoruna, Tukuna, Huitoto y Yurí.
Regresé a nuestra decadente civilización, donde ha retumbado en mi cabeza la palabra crisis, la que hoy ha permeado todos los ámbitos de la limitada existencia, declarándose por ello la propia vida humana en peligro de extinción o, más bien, de autoextinción. Escuché a Giannini refiriéndose a “la encrucijada de la cultura humana” y descubrí entre mis papeles una antigua carta de Tomás Lefever donde me habla de “… la progresiva paralización de las funciones más sutiles de la corteza cerebral adaptada en forma cada vez más alarmante a las necesidades brutales y deformantes de la razón”. Estar en las colapsadas ciudades me pareció un insulto grave al don fabuloso de la posibilidad creativa y espiritual que me anima a seguir siendo.
Han pasado exactamente 20 años y me preparo para retornar a ese paraíso perdido que es el Amazonas, pareciéndome, con la mirada distante, que esos nativos serían una reserva humana para un futuro autosustentable. Me preparo psicológica, física y espiritualmente, y también en la obtención de recursos, para el eterno retorno al chakra del corazón de América, impulsado a una travesía que dadas las actuales circunstancias de la vida humana en la tierra, tiene ahora el más entrañable sentido.