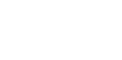Los homínidos a cuyo orden de mamíferos y primates se incluye al ser humano, eran lo más parecido a personas que yo había visto desde el naufragio en el río Amazonas, donde habían muerto los tres amigos que me acompañaban. Se fueron en la barca de la muerte, no sé si para ellos significó el fin de su viaje o fue un comienzo. Navegan ahora sus sombras en la lejanía de Itaca.
En la meditación del amanecer me estremecí al sentir las ramas quebrándose y pisadas cada vez más cerca. Después y observando a mi alrededor descubrí que eran los mamíferos que me rodeaban y sus inquietas descendencias, que mamaban de sus madres, las que los limpiaban prolijamente.
Observé días enteros la hominización de los gestos de los primates, buscando tal vez los vestigios de aquellos australopithecus que se transformaron en el homo habilis y luego en los neanderthalensis y cromagnones para llegar -luego de millones de años- al hombre actual. Quedé magnetizado por esos rostros y esos ojos que palpitan, resplandecen y relampaguean. Ellos abrieron para mí las puertas del misterio.
Se me acercó en su curiosidad un simio conocido como «sapajú», cuyo expresivo rostro está enmarcado por un pelaje más claro en la cabeza, los hombros y el pectoral, y que es ágil como un pequeño duende del bosque, dotado de una larga cola prensil que le permite colgarse y saltar entre los árboles. El era quien me observaba a mí, pues yo representaba la especie rara o invasora en su territorio, pero el tiempo alejó sus temores y le vi tan próximo a mi persona que lo llamé «monito Kaí». Me acompañó sacándome del letargo sedante del clima tórrido. En las noches él dormía sobre las ramas del árbol que me cobijaba y fue mi guía anunciador ante el peligro de los nocturnos felinos que acechaban, así como las aves lo son para los tortuosos mineros ante el mortal gas grisú. Una mañana desapareció el monito Kaí, y presumí que su vida breve había sido extinguida por algún depredador. Al atardecer escuché gritos como los que él solía dar ante cualquier tipo de emoción y cuyos diferentes modos eran un código para mí indescifrable. Los gritos agudos y a ratos graves eran cada vez más cercanos. Me subí a un roquerío cuando le vi aparecer y tras de él la cáfila de otros sapajú de diferentes edades saltando entre los árboles, mi impresión es que Kaí quiso presentarme a su tribu. Habitamos un mismo sector, un mismo aire, un mismo planeta. Yo me perdía en mis penosas caminatas, sus gritos me indicaban el regreso. Les acerqué los frutos de su predilección y los vi cubiertos de pelo excepto en la cara, sus costumbres arborícolas y terrestres, sociables y con dotes para el aprendizaje como el bonobo. Cuando la lluvia se transformaba en tormenta inclemente, ellos desaparecían para guarecerse en sus refugios secretos y retornar al pasar la galerna.
Reconocerse en un animal, intermediario entre el mundo de los seres humanos y el de los espíritus, es una señal de identidad. Seguí sus vegetales costumbres y recordé los escritos del sabio Giambattista della Porta en su «Magia Naturalis», y unas raras descripciones de Gilbert sobre los magos y los brujos que empleaban para sus adivinaciones plantas de corolas amarillas que representaban el sol. Así como el corazón de flores perforadas que llamaban hierba de San Juan y que tenía fama de poner en fuga a los demonios y el noble botón de oro, que en mi tierra natal llamaban Dedal de Oro… el que bordea los caminos.
Distraído en esos lejanos pensamientos fui aterrizado en esta realidad cuando uno de los sapajú levantó un palo para derribar los frutos. Y pensé que si yo fuera Hemingway en su afán compulsivo de matar animales, todos estos homínidos casi humanos ya estarían muertos. Matar fue una temática obsesiva de este escritor que culminó su vida de cazador matándose a sí mismo de un escopetazo.
Sin embargo, como yo no era capaz de matar a uno de esos pequeños simios que casi parecían niños jugando, miré a lo alto y pensé en las aves. Premunido de un bamboo y una rústica punta de flecha a manera de cerbatana, intenté cazar un pájaro, siguiendo sigiloso entre las ramas su canto, y recordé aquellos versos de Corcuera: «Más alto que el pájaro / vuela el canto. Una flecha, como un dardo / sólo pueden alcanzar al pájaro».
Nunca pude atrapar un pájaro y es que tal vez no quería extinguirlo a él aunque la flecha no alcanzara su canto. Yo había dado una ponencia en Madrid días antes de iniciar esta Expedición, en la que proponía el espíritu de la ecología humana: cómo yo exteriormente salvo la selva y cómo interiormente salvo mi cuerpo, la psiquis que lo habita y el alimento del alma.
De alguna manera inconsciente tal vez, yo había decidido desaparecer. Existir sin ser visto, como los Indios Jaguares en su devoción por El Espejo Humeante. Yo soy yo, mi doble y el Espejo, es como cuando Plotino dice: «hay tres formas del tiempo, y esas tres formas del tiempo son el presente», son o hacen el presente, como única realidad posible, en su inexorable fugacidad. Ahora yo ingresaba al olvido, entrando hacia las enredaderas y el silencio, como si hubiese atravesado una puerta inexistente en la vastedad de los médanos.
Mi soledad estaba conectada secretamente con las soledades de esos otros seres que habitaban la selva, pero ellos en su inocencia no estaban solos ni perdidos y llegué a preguntarme: ¿y yo de qué estoy perdido?
Pero irremediablemente sí lo estaba, porque a diferencia de mi Expedición al Norte del Africa, en la que siempre había una montaña, un horizonte, o un oasis, aquí en el corazón del Amazonas yo estaba sufriendo la falta absoluta de referentes, de horizontes o de cualquier hito que pudiese marcar alguna dirección. Por el contrario, me encontraba hundido en el humus, bajo milenarios árboles tan enormes que no había posibilidad de horizonte alguno.
El río, el gran río del planeta sí estaba más allá, adonde no había querido regresar por la carga dramática de lo que ahí había experimentado. El río en su interminable sinuosidad era un equívoco referente. Enfermo de la sombra que me había hecho desaparecer y embargado por la nostalgia de la luz, tomé mis exiguas pertenencias rescatadas y me puse en marcha hacia las míticas aguas.
Entonces la sombra me dijo: ¡Detente! Y vi sobre mi cabeza el temible aguijón de la muerte cerniéndose en el aire. ¿Qué decir cuándo se llega al fin y uno se ve cayendo en el marasmo? Pero el fulgor de la llamarada interior que me animaba fue más fuerte y desde esa lóbrega humedad cercana a los pantanos salí en busca de la esperanza.